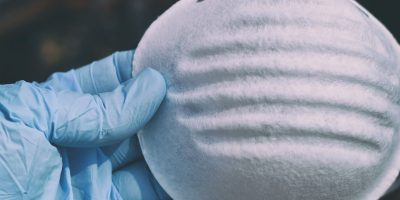Resumen
Introducción.Las adicciones a sustancias psicoactivas son un desafío global que impacta la salud física, mental y emocional, generando consecuencias sociales y económicas significativas, influenciadas por factores individuales, psicológicos, familiares y sociales. Objetivo. Analizar los factores sociodemográficos y de salud mental que influyen en la dependencia al alcohol, tabaco y sustancias psicoactivas en El Salvador. Metodología. Se realizó un estudio transversal analítico con datos de la Encuesta Nacional de Salud Mental, 2022. Se incluyó a todos los participantes y se categorizaron según el riesgo de consumo de tabaco, alcohol o sustancias psicoactivas. Se realizaron análisis estadísticos descriptivos e inferenciales, así como análisis de correlación, clustering y regresión logística. Los programas utilizados fueron RStudio 4.3.2 y QGIS 3.34.3. Resultados. La tasa nacional de consumo alto de tabaco fue 0,36 %, de alcohol 0,5 %, y de consumo moderado de sustancias psicoactivas 3,2 %. Hubo una fuerte correlación entre el consumo alto de alcohol y el moderado de tabaco (0,96), el consumo de tabaco y moderado de sustancias (0,93), y el moderado de alcohol y moderado de sustancias (0,90). En el modelo multivariado, ser mujer, tener resiliencia y pareja, son protectores, mientras que vivir en área urbana, la ansiedad y la depresión son riesgos para el consumo de sustancias. Conclusión. El entorno geográfico impacta el consumo de sustancias, el consumo está asociado a problemas de salud mental y el uso de una sustancia se correlaciona con el consumo de otras adicionales.
Introduction. Addiction to psychoactive substances is a global challenge that impacts physical, mental, and emotional health, generating significant social and economic consequences influenced by individual, psychological, family, and social factors. Objective. Analyze the sociodemographic and mental health factors that influence dependence on alcohol, tobacco, and psychoactive substances in El Salvador. Methodology. A crosssectional analytical study was conducted using data from the 2022 National Mental Health Survey. All participants were included and categorized according to their risk of tobacco, alcohol, or psychoactive substance use. Descriptive and inferential statistical analyses were performed, along with correlation, clustering, and logistic regression analyses. The programs used were RStudio 4.3.2 and QGIS 3.34.3. Results. The national rate of high tobacco use was 0.36%, alcohol use was 0.5 %, and moderate use of psychoactive substances was 3.2 %. There was a strong correlation between high alcohol use and moderate tobacco use (0.96), tobacco use and moderate substance use (0.93), and moderate alcohol use and moderate substance use (0.90). In the multivariate model, being female, having resilience, and having a partner are protective factors, while living in an urban area, anxiety and depression are risk factors for substance use. Conclusion. Geographical environment impacts substance use and is associated with mental health problems, and the use of one substance correlates with the use of additional substances.
Introducción
La adicción a sustancias psicoactivas es un desafío global que afecta a la salud física, mental y emocional de millones de personas alrededor del mundoi. Este fenómeno no solo tiene consecuencias individuales, sino que también genera un impacto social y económico significativo, contribuyendo al aumento de la criminalidad, la disolución familiar y la sobrecarga de los sistemas de saludi.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en el año 2022, aproximadamente 275 millones de personas consumieron algún tipo de droga, y más de 36 millones presentaron trastornos relacionados con el consumo. En ese mismo año, en América Latina y El Caribe, al menos 4,4 millones de hombres y 1,2 millones de mujeres padecieron trastornos derivados del consumo de drogasii. En el 2020, el 22,3 % de la población mundial consumía tabacoiii. Para el 2021, se estimaba que el 7 % de la población mundial (400 millones) padecía trastornos por consumo de tabaco, mientras que el 3,7 % (209 millones) presentaba dependencia al alcoholiv. La adicción a sustancias psicoactivas, incluidas el alcohol y el tabaco, es un fenómeno multifactorial, que incluye aspectos genéticos, biológicos, psicológicos, sociales y ambientalesv. Estos elementos pueden variar según la cultura y el contexto de cada región. En El Salvador, la evidencia científica sobre la causalidad del fenómeno es limitada e impide tener una comprensión completa sobre los factores particulares que determinan el problema en esta población.
En este contexto, la Encuesta Nacional de Salud Mental de El Salvador (ENSM) proporciona datos importantes sobre la prevalencia de trastornos mentales y el consumo de sustancias psicoactivas en distintos grupos demográficos. El uso de técnicas estadísticas avanzadas, métodos computacionales y modelos de machine learning permite un análisis más profundo y preciso de estos datos, contribuyendo a identificar y abordar vacíos de conocimiento en la población de El Salvador. Por lo tanto, el objetivo de la investigación fue analizar los factores sociodemográficos y de salud mental que influyen en la dependencia al alcohol, tabaco y sustancias psicoactivas en El Salvador, mediante técnicas de machine learning. Esto permitirá una mejor comprensión del problema y contribuirá al diseño de intervenciones más eficaces para abordar este tema en El Salvador.
Metodología
Se realizó un estudio transversal analítico utilizando datos secundarios de la ENSM. Esta encuesta fue llevada a cabo por el Ministerio de Salud de El Salvador a través del Instituto Nacional de Salud. Fue diseñada para obtener información representativa a nivel nacional sobre problemas de salud mental en la población desde los tres años de edad. Para ello, se aplicaron cuestionarios específicos para la niñez (3 a 12 años), adolescentes (13 a 17 años), adultos (18 años o más) y adultos mayores (60 años o más). Estos cuestionarios fueron validados y revisados por psicólogos y psiquiatras. La recolección de datos se efectuó entre agosto y noviembre de 2022, con la participación de 11 269 personasvi.
Para evaluar las condiciones de vida, se construyeron las siguientes definiciones operacionales. Las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) se definieron como la carencia de un individuo u hogar de al menos uno de los siguientes aspectos: acceso a vivienda, acceso a servicios sanitarios, acceso a la educación y capacidad económica. El acceso a vivienda se evaluó a partir de los criterios de «El método de las necesidades básicas insatisfechas y sus aplicaciones en América Latina» de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), a partir de las variables de hacinamiento y calidad de la vivienda. Se consideró vivienda inadecuada si tenía piso de tierra, paredes de tierra, techos de fibras naturales como paja o palma, o usaba materiales de desecho. El hacinamiento se definió como tres o más personas compartiendo una misma habitación.
El acceso a servicios sanitarios se valoró según el tipo de sistema de eliminación de excretas y la disponibilidad de servicios básicos. El acceso a educación se midió por la asistencia de los niños en edad escolar a instituciones educativas. La capacidad económica se analizó según la probabilidad de ingresos insuficientes, teniendo en cuenta la edad, nivel educativo, tamaño del hogar y situación laboral de los miembros del hogar. Para clasificar el riesgo de consumo de sustancia se utilizó la prueba de detección de consumo de alcohol, tabaco y sustancias (ASSIST) de la OMS. Para las variables continuas, se realizó la prueba de normalidad de Anderson-Darling (valor de p < 0,05) y se utilizó la mediana junto con los rangos intercuartílicos (RI).
Además, se construyeron tablas de frecuencias con porcentajes, intervalos de confianza al 95 % y valores de p para las diferencias de proporciones.
El Salvador está dividido políticamente en cinco regiones, que a su vez se subdividen en 14 departamentos categorizados por grupos de edad, sexo y lugar de procedencia. Con el objetivo de comprobar las diferencias entre las medianas de los grupos según sexo y procedencia urbana o rural, se empleó la prueba U de Mann-Whitney. Así mismo, se utilizó la prueba de Kruskal-Wallis para evaluar las diferencias entre los grupos según región, departamento y nivel educativo. Para analizar las diferencias en proporciones, se aplicó la prueba de Ji cuadrado. Con el objetivo de identificar diferencias específicas entre más de dos grupos o medidas, se utilizó la corrección de Bonferroni. Para construir el modelo de regresión logística, se generó una matriz de correlación y se estableció un punto de corte entre 0,7 y 0,7 para la inclusión de las variables en el modelo.
Se evaluó el equilibrio del modelo, analizando las variables de resultado, comparando las proporciones de registros positivos de riesgo de consumo y negativos, mediante gráficos de distribución. Además, se aplicó la prueba de Ji cuadrado para verificar si existían diferencias significativas en la distribución de la variable resultado. El desbalance de clases se abordó mediante el método de sobremuestreo utilizando el paquete «ROSE» en RStudio y la función «ovun.sample» con el método «over», para aumentar la cantidad de muestras de la clase minoritaria y equilibrar los datos de entrenamiento.
Se realizó una regresión logística binomial con machine learning, utilizando un conjunto de entrenamiento del 77 % con un conjunto de prueba del 23 % para el consumo de tabaco, y un conjunto del 75 % de entrenamiento con un 25 % de prueba para el consumo de alcohol y sustancias psicoactivas. El efecto de las variables confusoras se controló mediante técnicas de estratificación y ajuste de las covariables en el modelo. La bondad de ajuste del modelo se determinó mediante las pruebas de likelihood ratio, Wald, Curva de ROC y matriz de confusión. Para el análisis geoespacial, se calcularon tasas específicas por departamento y tipo de sustancia, y se representaron en un mapa coroplético a nivel departamental, estratificado por medio de un análisis de clustering.
Para el procesamiento y análisis de la información, se utilizó RStudio versión 4.3.2. Para el análisis geoespacial, se utilizó QGIS versión 3.34.3, con el sistema de coordenadas WGS 1984/EPSG: 4326. La investigación se desarrolló cumpliendo las buenas prácticas clínicas. La base de datos fue codificada para mantener la confidencialidad de los participantes y el protocolo del estudio fue aprobado por el comité de ética del INS bajo el registro CEINS/2024/005.
Resultados
Demográficos
Se analizaron 7260 adultos, de los cuales el 55,4 % proviene del área rural, p < 0,01. La mediana de edad de la población fue de 45 años (RI = 3161), con una edad mínima de 18 años y una máxima de 97 años, p < 0,01.
La mediana de edad del sexo masculino fue de 47 años (RI = 3163), y del femenino fue de 44 años (RI = 31-60), p < 0,001. Según su procedencia, la mediana de edad de las personas del área urbana fue de 48 años (RI = 34-64), mientras que las del área rural de 43 años (RI= 30-59), p < 0,001. En cuanto a las regiones, la metropolitana presentó la mediana de edad más alta con 48 años (RI = 33-64), mientras que la menor se observó en la región oriental con 43 años (RI = 30-60), p < 0,001. Las comparaciones post-hoc mostraron diferencias entre la región metropolitana y las regiones occidental, oriental y paracentral.
La región paracentral presentó la mayor proporción de población rural (66,5 %), mientras que, por departamento fue La Unión (78,8 %), p < 0,001. En contraste, San Salvador mostró la mayor proporción de población urbana (77,8 %), p < 0,001. San Miguel no presentó diferencias en la procedencia de los participantes (p < 0,599). El 69,9 % de los participantes fueron mujeres (p < 0,001). Las regiones paracentral y occidental mostraron las mayores proporciones de mujeres, con un 71,9 % y un 71,5 %, respectivamente (p < 0,001). A nivel departamental, las mayores proporciones de mujeres se encontraron en Cabañas (74 %), Sonsonate (73,3 %) y La Paz (72,4 %), p < 0,01.
Variables sociodemográficas, psicológicas y del consumo de tabaco
El 94,1 % de la población presentó un bajo nivel de riesgo de consumo de tabaco, mientras que el 5,7 % un riesgo moderado y el 0,2 % un riesgo alto. La región metropolitana tuvo un 8 % de riesgo moderado, y el área urbana 6,5 %, p < 0,001. En cuanto al grupo de edad, el grupo de 20 a 29 años presentó el mayor porcentaje de riesgo moderado (7,1 %) y ocupó el segundo lugar en riesgo alto (0,4 %). El grupo menor de 20 años registró la mayor proporción de riesgo alto (0,5 %). Según el sexo, los hombres presentaron las proporciones más altas de riesgo moderado (14,7 %) y alto (0,7 %) en comparación con las mujeres, (1,8 y 0 % respectivamente), p < 0,001. Las personas con un diagnóstico de salud mental mostraron un mayor porcentaje de riesgo moderado (8,2 %) y alto (0,4 %) en comparación con quienes no tienen un diagnóstico, p < 0,01. La ansiedad y sus diferentes grados mostraron una asociación significativa con el consumo de tabaco, observándose que a medida que aumenta el grado de ansiedad, también aumentan las diferencias en el consumo (p < 0,001).
La situación de estrés general no mostró diferencias significativas (p = 0,617), el trastorno de estrés postraumático (TEPT) general (p = 0,003) y la escala de gravedad del TEPT (p < 0,001) mostraron diferencias significativas. Las personas con ideación y comportamiento suicida presentaron mayores porcentajes de riesgo moderado en el consumo de tabaco (8,7 % y 18,1 %, respectivamente), p < 0,001. Las personas con depresión y sus grados también mostraron diferencias en el consumo de tabaco (p = 0,012 y p = 0,008, respectivamente) (Tabla 1).
Variables sociodemográficas, psicológicas y del consumo de alcohol
El 96,9 % de los participantes presentó un bajo nivel de riesgo en el consumo de alcohol, mientras que el 2,9 % un riesgo moderado y el 0,3 % un riesgo alto. La región metropolitana tuvo un 3,9 % de riesgo moderado, seguida por la occidental y la paracentral con 3 % y 2,8 % respectivamente, mostrando diferencias significativas en el riesgo moderado (p < 0,001), pero no en el riesgo alto (p = 0,334). El área urbana registró un 3,3 % de riesgo moderado y 0,3 % de riesgo alto, con diferencias significativas en el riesgo moderado (p < 0,001), pero sin diferencias en el riesgo alto (p = 0,627).
El sexo masculino presentó un mayor consumo moderado (7,5 %) y alto (0,7 %) en comparación con el sexo femenino, con un 0,9 % y 0,1 % respectivamente, p < 0,001. Los grupos menores de 20 años y de 20 a 29 años mostraron un riesgo moderado más alto, con 4,5 % y 3,6 % respectivamente, con diferencias significativas tanto en el riesgo moderado como en el alto, p < 0,001. También se encontraron diferencias significativas entre el diagnóstico de salud mental y el riesgo moderado de consumo de alcohol, así como haber sufrido discriminación (p < 0,01). Además, el TEPT, la depresión y la ansiedad mostraron diferencias significativas con niveles de riesgo moderado y alto de consumo de alcohol (p < 0,01) (Tabla 2).
Variables sociodemográficas y psicológicas del consumo de sustancias psicoactivas
El 96,8 % de los participantes presentó un riesgo bajo de consumo de sustancias psicoactivas, mientras que el 3,2 % mostró un riesgo moderado. Una sola persona fue clasificada como de alto riesgo. Se trata de una mujer de 44 años, originaria de Santa Ana, con alto consumo de sedantes, pensamientos negativos, baja resiliencia, situaciones de estrés por enfermedad propia, depresión y en situación de violencia. La región metropolitana tuvo el mayor porcentaje de consumo moderado (5,2 %), seguida por la región paracentral (3,7 %) y la región central (3,5 %), con una diferencia significativa (p < 0,001).
Las zonas urbanas también presentaron un mayor consumo moderado (3,7 %), siendo los menores de 20 años, de 20 a 29 años y de 40 a 49 años los que mostraron los niveles más altos de consumo moderado, con 5,5 %, 3,6 % y 3,8 % respectivamente. Los hombres tuvieron un mayor riesgo moderado de consumo de sustancias psicoactivas (5,7 %) en comparación con las mujeres (2,2 %), p < 0,001. Las personas divorciadas (6,5 %) y solteras (4,4 %) mostraron un mayor consumo moderado en comparación con aquellos con pareja (p < 0,001). Las personas con diagnóstico de salud mental presentaron un mayor riesgo de consumo moderado (9,0 %) en comparación con quienes no tenían el diagnóstico (3,0 %), p < 0,001.
Asimismo, quienes reportaron pensamientos negativos presentaron un mayor riesgo moderado (4,3 %) en comparación con quienes no los reportaron (3,0 %), p < 0,001. Las personas con niveles bajos y moderados de resiliencia mostraron mayores tasas de consumo moderado (3,8 % y 3,1 % respectivamente) en comparación con los de alta resiliencia (2,6 %), p < 0,001. Se encontraron diferencias estadísticas significativas entre los niveles de depresión y ansiedad y el consumo de sustancias psicoactivas (p < 0,01), así como entre las personas con ideación y comportamiento suicida (p < 0,001) (Tabla 3).
Tasas por 100 000 habitantes del consumo de tabaco, alcohol y sustancias psicoactivas
En cuanto el riesgo de consumo de tabaco, la tasa nacional de riesgo moderado de consumo fue del 9,4 %. Cabañas tuvo la tasa más alta con 13,9 %, seguida de San Vicente (13,4 %) y Santa Ana (13,3 %). Para el riesgo alto, la tasa nacional fue de 0,36 %, siendo San Vicente (2,5 %) y Cabañas (2,1 %) los departamentos con las tasas más elevadas. En cuanto al consumo de alcohol, la tasa nacional de riesgo moderado fue del 4,7 %. San Vicente presentó la tasa más alta con 8,4 %, seguida de Chalatenango (7,7 %) y Morazán (7,2 %). Para el riesgo alto, la tasa nacional fue de 5,3 %, con Cabañas (2,1 %) y Sonsonate (1,2 %) mostrando las tasas más altas por departamento.
Respecto al consumo de sustancias psicoactivas, la tasa nacional de riesgo moderado fue del 5,3 %. San Vicente tuvo la tasa más alta con 10,9 %, seguido de Cabañas (9,6 %) y La Paz (8,6 %).
Análisis de clustering
En el modelo de clustering K-means aplicado a las tasas estandarizadas de tabaquismo (alto y moderado), consumo de alcohol (alto y moderado), y consumo de sustancias psicoactivas (moderado) en los diferentes departamentos, se definieron tres clústeres. El clúster de riesgo alto incluyó a San Salvador, mientras que el clúster de riesgo moderado agrupó a los departamentos de San Miguel, Santa Ana, Sonsonate y La Libertad (Figura 1).
Análisis de correlación
Se observó una fuerte correlación entre el consumo alto de alcohol y el consumo moderado de tabaco (0,96). Se encontró una alta correlación entre el consumo moderado de tabaco y el consumo moderado de sustancias psicoactivas (0,93). Hubo una correlación significativa entre el consumo moderado de alcohol y el consumo moderado de sustancias psicoactivas (0,90), así como entre el consumo alto de tabaco y el consumo moderado de sustancias psicoactivas (0,88).
Análisis multivariado
En el consumo de tabaco, la edad (OR=0,99; p < 0,01) un nivel educativo superior (OR= 0,63; p < 0,01) y el sexo femenino (OR = 0,09; p < 0,01) mostraron un efecto protector, mientras que, vivir en áreas urbanas se asoció a un mayor riesgo de consumo de tabaco (OR=1,46; p < 0,01). La ansiedad (OR=1,81; p < 0,01), tener un diagnóstico de salud mental (OR=1,41; p < 0,01) y la depresión (OR=1,29; p < 0,01), se asociaron a un mayor riesgo de consumo de tabaco, mientras que un mejor ambiente laboral presentó una asociación protectora (OR=0,95; p = 0,01). Para el consumo de alcohol, a mayor edad (OR= 0,97; p < 0,01) y el sexo femenino (OR=0,08; p < 0,01) mostraron una asociación protectora, mientras que vivir en el área urbana se asoció a riesgo (OR=1,79; p < 0,01). El ambiente laboral tuvo una asociación protectora significativa (OR=0,95; p= < 0,001), mientras que, la ansiedad (OR=2,01; p < 0,01) y la depresión (OR=1,47; p < 0,01) se asociaron a riesgo. En el consumo de sustancias psicoactivas, una mayor edad (OR=0,99; p < 0,01) y el sexo femenino (OR=0,09; p < 0,01) mostraron una asociación protectora, mientras que, el área urbana se asoció con un incremento en el riesgo (OR=1,46; p < 0,01).
Se encontraron asociaciones protectoras significativas en el ambiente laboral (OR=0,95; p = 0,013), el índice de participación comunitaria (OR=0,92; p = 0,009), ingreso económico adecuado (OR=0,81; p = 0,005) tener pareja (OR=0,88; p = 0,013), nivel educativo superior (OR=0,63; p < 0,01); siendo los factores de riesgo la ansiedad (OR=1,81; p < 0,01), el diagnóstico de salud mental (OR=1,41; p = 0,005), y la depresión (OR=1,29; p < 0,01) (Tabla 4).
Discusión
Este estudio proporciona una visión general de las características demográficas y psicológicas con el consumo de tabaco, alcohol y sustancias psicoactivas en los adultos de El Salvador. Uno de los hallazgos más relevantes fue la fuerte correlación entre el consumo de distintas sustancias, donde los individuos que consumen una tienen alta probabilidad de consumir otras. Estos patrones son consistentes con investigaciones previas, que señalan el consumo como un proceso gradual que suele involucrar el policonsumovii. El consumo de sustancias mostró patrones diferenciados según la procedencia, con niveles de riesgo más altos en la región metropolitana y zonas urbanas, similares a lo observado en otras investigaciones, que sugieren que el consumo es debido a una mayor disponibilidad de drogasviii,ix, publicidad y aceptación social de las mismasx,xi, incrementando la probabilidad del consumo y desarrollo de adiccionesxii.
Asimismo, el análisis por clúster confirmó la agrupación de departamentos con características similares de consumo, revelando variaciones significativas entre grupos. Este hallazgo coincide con estudios previos que evidencian diferencias regionales y territoriales, destacando cómo el contexto geográfico influye en los patrones de consumoxiii,xiv. Las personas jóvenes mostraron mayor riesgo de consumo que los adultos mayores, coherente con estudios previos que señalan que el consumo de sustancias adictivas suele iniciarse en la adolescencia y juventud, explicando así los patrones observadosxiii,xv,xvi. Se identificaron diferencias significativas en el consumo de sustancias entre hombres y mujeres, siendo el riesgo mayor en hombres, un hallazgo ampliamente documentado en la literatura científicaxiii. Factores socioculturales, como las normas de masculinidad, los patrones de socialización y la disponibilidad de sustancias, podrían contribuir a estas diferenciasxvii-xix.
Las personas con menor nivel educativo mostraron un mayor riesgo de consumo de sustancias en comparación con aquellas con niveles educativos superiores, un patrón respaldado por investigaciones previas que asocian menor educación con mayores prevalencias de consumoxiv,xvii,xx. Esto podría estar relacionado con una menor percepción de riesgo, falta de acceso a información y a estrategias de afrontamiento adecuadas, así como a condiciones socioeconómicas desfavorables que pueden aumentar la vulnerabilidad a este tipo de consumoxiv,xx,xxi. Las personas solteras presentaron un mayor riesgo de consumo, lo que coincide con lo señalado en la literatura, que indica que la falta de una red de apoyo social y la exposición a entornos propensos al consumo y las adicciones pueden influir en este comportamientoxxii.
La falta de una pareja estable y de una estructura familiar podría aumentar la vulnerabilidad de los adultos solteros al consumo de sustancias; sin embargo, existen otros múltiples factores que también influyen en este comportamientoxx. El análisis multivariado determinó que a mejores condiciones laborales, menor probabilidad de consumo; esta asociación fue descrita por otros estudios que consideran que el desempleo o condiciones laborales precarias pueden generar un ambiente que incrementa la ansiedad y el estrés y con ello aumentar la susceptibilidad a las adiccionesiv,xviii,xx.
En ese sentido, un ingreso económico adecuado se asoció como factor protector para el consumo de tabaco, pero como factor de riesgo para el consumo de alcohol. Los factores económicos juegan un papel complejo en las adicciones, ya que una mayor capacidad económica puede facilitar el acceso a sustancias y aumentar la frecuencia de consumoxvii. En contraste, las condiciones económicas adversas pueden aumentar el estrés y la ansiedad, predisponiendo a los individuos a recurrir al consumo como mecanismo de afrontamiento; sin embargo, en el fenómeno de las adicciones convergen múltiples factores que influyen en su desarrolloxxi,xxiii. Se encontró una asociación entre diversos problemas de salud mental y el consumo de sustancias psicoactivas; el abordaje integral de la salud mental, así como las estrategias de prevención y abordaje del consumo y las adicciones podrían contribuir a resolver estos problemasxxiv,xxv.
Respecto a los síntomas depresivos o ansiosos, el modelo multivariado determinó que estos se asociaron a un mayor riesgo de consumo de sustancias. La relación entre los problemas de salud mental y el consumo de sustancias ha sido ampliamente docu mentada, relacionando el uso de sustancias como un mecanismo de afrontamientoxxiv,xxv.
Algunos estudios señalan la influencia de factores neurobiológicos y genéticos en el desarrollo de trastornos mentales y adiccionesxxvi; sin embargo, otras investigaciones indican que los problemas psicológicos condicionan una menor capacidad de control y una mayor propensión a la adicciónxxvii. El TEPT también mostró asociación con el consumo de sustancias psicoactivas, similar a lo observado en otros estudios que encontraron una relación entre el TEPT y el consumo de sustancias como mecanismo para gestionar el traumaxxviii. Esta asociación destaca la necesidad de implementar intervenciones que no sólo aborden el consumo de sustancias, sino que también consideren los factores psicológicos y sociales relacionados con las adiccionesxxix. La pandemia de COVID19 también ha contribuido a agravar las adicciones.
Estudios recientes documentaron un incremento en el uso de sustancias como una forma de lidiar con la incertidumbre y el aislamientoxxx. Otros estudios reportaron un aumento significativo en el uso de sustancias como consecuencia de niveles altos de estrés y ansiedad relacionados con el COVID-19xxxi,xxxii. En este estudio, la participación comunitaria se comportó como un factor protector para el consumo de sustancias. Algunos estudios indican que las redes sociales de apoyo, brindan un entorno que promueve la resiliencia y el bienestar emocional, lo que reduce la vulnerabilidad al consumo de sustanciasxxxii,xxxiii. El respaldo social es fundamental para la prevención y el tratamiento de las adicciones, destacando su importancia como parte integral de las estrategias de intervenciónxxvii.
La resiliencia también actuó como un factor protector, coincidiendo con lo señalado en la literatura, que indica que las personas con habilidades de afrontamiento, especialmente aquellas con resiliencia familiar, pueden enfrentar las dificultades de la vida sin recurrir al uso de sustancias adictivasxxxiv. Finalmente, las teorías del comportamiento consideran que el ser humano es el resultado de múltiples interacciones y factores biológicos, psicológicos y sociales que condicionan el desarrollo y curso de las adiccionesvii. De igual forma, las adicciones también son vistas como desórdenes del desarrollo influenciados por factores de riesgo acumulados a lo largo de la vidaxxxv.
Las principales limitaciones del estudio se relacionan con su diseño transversal, que impide establecer relaciones de causalidad, y la posible subestimación del consumo de sustancias. Sin embargo, la fortaleza del estudio radica en su representatividad a nivel nacional, lo que proporciona una visión general de la situación en El Salvador y permite un análisis exhaustivo, aplicando modelos estadísticos precisos que robustecen los hallazgos. Además, la utilización de inteligencia artificial y técnicas de machine learning y clustering ha sido fundamental para optimizar el análisis y la interpretación de los datos.
Los resultados obtenidos a partir de la ENSM, confirman la naturaleza multifactorial de las adicciones, resaltando la necesidad de intervenciones que integren los servicios de salud mental y aborden los factores de riesgo de manera efectivaxxxvi. Debido a su naturaleza multifactorialxxxv,xxxvi, se recomienda un abordaje integral que contemple los problemas de salud mentalxxiv,xxv, las condiciones económicas y el acceso a redes de apoyo socialxvii, con el fin de ofrecer intervenciones adaptadas a las necesidades de los individuos. Además, considerando que las adicciones resultan de múltiples interacciones, es necesario integrar diversas disciplinas y estandarizar los procesos de atención en los sistemas de salud y crear normativas que aborden problemas específicos como la salud mental y las adiccionesvii.
Conclusión
Los jóvenes presentaron mayor riesgo de consumo de sustancias en comparación con las personas de mayor edad, lo que resalta la vulnerabilidad y la necesidad de dirigir las estrategias de prevención a este grupo. Además, el entorno geográfico juega un papel clave en los patrones de consumo, mostrando variaciones significativas relacionadas con factores sociales y económicos. Se observó una fuerte correlación entre los problemas de salud mental y el consumo de tabaco, alcohol y sustancias psicoactivas, lo que sugiere que los trastornos mentales no solo son consecuencia del consumo, sino también factores predisponentes importantes para el desarrollo de adicciones. Se observó una alta correlación entre el consumo de diferentes sustancias, donde el uso de una aumenta la probabilidad de consumir otras, lo que agrava los problemas de salud mental y complica el tratamiento de las adicciones. Estos hallazgos son importantes para diseñar estrategias de prevención e intervención que aborden el problema de las adicciones en El Salvador. Además, sirven como base para generar nuevas preguntas de investigación e identificar áreas de conocimiento que requieren más estudio, lo que puede orientar futuros trabajos sobre este problema.
Financiamiento
Los costos de la investigación fueron asumidos por los investigadores.
- El Informe Mundial sobre las Drogas 2023 de UNODC advierte sobre crisis convergentes a medida que los mercados de drogas ilícitas siguen expandiéndose. N. U. Oficina Las N. U. Contra Droga El Delito En México. Consultado el 15 de abril de 2024. Disponible en: https://www.unodc.org/lpomex/es/noticias/junio-2023/el-informe-mundial-sobre-las-drogas-2023-de-unodc-advierte-sobre-crisis-convergentes-a-medida-que-los-mercados-de-drogas-ilicitas-siguen-expandindose.html
- Abuso de sustancias OPS/OMS. Organización Panamericana de la Salud. 2023. Consultado el 3 de abril de 2024. Disponible en: https://www.paho.org/es/temas/abuso-sustancias
- Tabaco. Organización Panamericana de la Salud. 2023. Consultado el 7 de agosto de 2024. Disponible en: https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/tobacco
- Organización Panamericana de la Salud. 2023. Consultado el 7 de agosto de 2024. Disponible en: https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/alcohol
- Ciucă Anghel D-M, Nițescu GV, Tiron A-T, Guțu CM, Baconi DL. Understanding the Mechanisms of Action and Effects of Drugs of Abuse. Mol. Basel Switz. 2023;28(13):4969. DOI: 10.3390/molecules28134969
- Primera Encuesta Nacional de Salud Mental. Fondo Solidar. Para Salud. Consultado el 20 de junio de 2024. Disponible en: https://fosalud.gob.sv/download/primera-encuesta-nacional-de-salud-mental/
- Page S, Fedorowicz S, McCormack F, Whitehead S. Women, Addictions, Mental Health, Dishonesty, and Crime Stigma: Solutions to Reduce the Social Harms of Stigma. Int. J. Environ. Res. Public. Health. 2024;21(1):63. DOI: 10.3390/ijerph21010063
- Vilugrón F, Molina GT, Gras-Pérez ME, Font-Mayolas S, Vilugrón F, Molina G. T, et al. Precocidad de inicio del consumo de sustancias psicoactivas y su relación con otros comportamientos de riesgo para la salud en adolescentes chilenos. Rev. Médica Chile. 2022;150(5):584-596. DOI: 10.4067/s0034-98872022000500584
- Palma D, Continente X, López MJ, Vázquez N, Serral G, Ariza C, et al. Rasgos de la personalidad asociados al consumo de sustancias en jóvenes en contexto de vulnerabilidad. Gac. Sanit. 2022;35:542-550. DOI: 10.1016/j.gaceta.2020.08.004
- Paul B, Jean Simon D, Kondo Tokpovi VC, Kiragu A, Balthazard-Accou K, Emmanuel E. Tobacco use in Haiti: findings from demographic and health survey. BMC Public Health. 2023;23(1). DOI: 10.1186/s12889-023-17409-6
- Polanska K, Znyk M, Kaleta D. Susceptibility to tobacco use and associated factors among youth in five central and eastern European countries. BMC Public Health. 2022;22(1):72. DOI: 10.1186/s12889-022-12493-6
- Scoppetta O, Avendaño Prieto BL, Cassiani Miranda C. Factores Individuales Asociados al Consumo de Sustancias Ilícitas: Una Revisión de Revisiones. Rev. Colomb. Psiquiatr. 2022;51(3):206-217. DOI: 10.1016/j.rcp.2020.01.007
- Silumbwe A, Sabastian MS, Michelo C, Zulu JM, Johansson K. Sociodemographic factors associated with daily tobacco smoking and binge drinking among Zambians: evidence from the 2017 STEPS survey. BMC Public Health. 2022;22(1):205. DOI: 10.1186/s12889-022-12594-2
- Rastogi A, Manthey J, Wiemker V, Probst C. Alcohol consumption in India: a systematic review and modelling study for sub-national estimates of drinking patterns. Addiction. 2022;117(7):1871-1886. DOI: 10.1111/add.15777
- Simón Saiz MJ, Fuentes Chacón RM, Garrido Abejar M, Serrano Parra MD, Díaz ValentÍn MJ, Yubero S. Perfil de consumo de drogas en adolescentes. Factores protectores. Med. Fam. SEMERGEN. 2020;46(1):33-40. DOI: 10.1016/j.semerg.2019.06.001
- Samudio Domínguez GC, Ortiz Cuquejo LM, Soto Meza MA, Samudio Genes CR, Samudio Domínguez GC, Ortiz Cuquejo LM, et al.Factores asociados al consumo de drogas ilícitas en una población adolescente: encuesta en zonas marginales de área urbana. Pediatría Asunción. 2021;48(2):107-112. DOI: 10.31698/ped.48022021004
- Shariful Islam M, AlWajeah H, Rabbani MG, Ferdous M, Mahfuza NS, Konka D, et al. Prevalence of and factors associated with tobacco smoking in the Gambia: a national cross-sectional study. BMJ Open. 2022;12(6):e057607. DOI: 10.1136/bmjopen-2021-057607
- Espinoza Aguirre A, Fantin R, Barboza Solis C, Salinas Miranda A. Características sociodemográficas asociadas a la prevalencia del consumo de tabaco en Costa Rica. Rev. Panam. Salud Pública. 2020;44:e17. DOI: 10.26633/RPSP.2020.17
- Santos-de Pascual A, Saura-Garre P, López-Soler C, Santos-de Pascual A, Saura-Garre P, López-Soler C. Salud mental en personas con trastorno por consumo de sustancias: aspectos diferenciales entre hombres y mujeres. An. Psicol. 2020;36(3):443-450. DOI: 10.6018/analesps.36.3.399291
- SA, Durgampudi PK. Factors associated with tobacco smoking among Saudi college students: A systematic review. Tob. Prev. Cessat. 2020;6:36. DOI: 10.18332/tpc/122444
- Colón-Rivera HA, Aoun EG, Vaezazizi LM. Psiquiatría de Las Adicciones: Revisión Integral. Elsevier Health Sciences; 2023.
- Nawi AM, Ismail R, Ibrahim F, Hassan MR, Manaf MRA, Amit N, et al. Risk and protective factors of drug abuse among adolescents: a systematic review. BMC Public Health. 2021;21:2088. DOI: 10.1186/s12889-021-11906-2
- Gersberg L, Trimboli A, Amador G, Placencia ID, Faur R, Giorgio A del, et al. Clínica de las adicciones. Mitos y prejuicios acerca del consumo de sustancias: Intervenciones, abordajes, proyectos y dispositivos. Editorial Noveduc; 2020. 260p.
- Nath A, Choudhari SG, Dakhode SU, Rannaware A, Gaidhane AM. Substance Abuse Amongst Adolescents: An Issue of Public Health Significance. Cureus. 2022;14(11):e31193. DOI: 10.7759/cureus.31193
- Rossi MJ, Altemburger JA, Picco RD, Romero JC, Cuevas WG, Melgarejo LR, et al. Cribado de trastornos psiquiátricos y patrones de consumo de sustancias en estudiantes de Medicina. An. Fac. Cienc. Médicas Asunción. 2020;53(3):41-52. DOI: 10.18004/anales/2020.053.03.41
- Lovelock DF, Tyler RE, Besheer J. Interoception and alcohol: Mechanisms, networks, and implications. Neuropharmacology. 2021;200:108807. DOI: 10.1016/j.neuropharm.2021.108807
- MacKillop J, Agabio R, Feldstein Ewing SW, Heilig M, Kelly JF, Leggio L, et al. Hazardous drinking and alcohol use disorders. Nat. Rev. Dis. Primer. 2022;8(1):80. DOI: 10.1038/s41572-022-00406-1
- Castaño G, Sierra G, Sánchez D, Torres Y, Salas C, Buitrago C, et al. Trastornos mentales y consumo de drogas en la población víctima del conflicto armado en tres ciudades de Colombia. Biomédica. 2018;38:70-85. DOI: 10.7705/biomedica.v38i0.3890
- Ortega Ceballos PA, Rivera Rivera L, Reynales Shigematsu LM, Austria Corrales F, Todedano Toledano F, Pérez Amezcua B. Psychological distress, intimate partner violence and substance use in a representative sample from Mexico: A structural equation model. Front. Public Health. 2023;11. DOI: 10.3389/fpubh.2023.1101487
- Mengin AC, Rolling J, Porche C, Durpoix A, Lalanne L. The Intertwining of Posttraumatic Stress Symptoms, Alcohol, Tobacco or Nicotine Use, and the COVID-19 Pandemic: A Systematic Review. Int. J. Environ. Res. Public. Health. 2022;19(21):14546. DOI: 10.3390/ijerph192114546
- James SA, Chen S, Dang JH, Hall S, Campbell JE, Chen MS, et al. Changes in alcohol consumption and binge drinking during the COVID-19 pandemic among American Indians residing in California and Oklahoma. Am. J. Drug Alcohol Abuse. 2024 Jun 6:1-11. DOI: 10.1080/00952990.2024.2344482
- Mellos E, Paparrigopoulos T. Substance use during the COVID-19 pandemic: What is really happening? Psychiatr. Psychiatr. 2022;33(1):17-20. DOI: 10.22365/jpsych.2022.072
- Fuentes-Parrales J, Pilozo-Peñafiel B, Pin-Rivera E. La importancia del apoyo social y comunitario a jóvenes para prevenir y recuperarse de sus adicciones. MQRInvestigar. 2024;8:5636-5651. DOI:10.56048/MQR20225.8.1.2024.5636-5651
- Ruiz BO, Zerbetto SR, Galera SAF, Barcellos Fontanella BJ, Gonçalves AMDS, Protti-Zanatta ST. Resiliencia familiar: percepción de familiares de dependientes de sustancias psicoactivas. Rev. Lat. Am. Enfermagem. 2021;29:e3449. DOI: 10.1590/1518-8345.3816.3449
- Mesas-Hueraman R, Soto-Guaquin J, Soto-Salcedo A, Mesas-Hueraman R, Soto-Guaquin J, Soto-Salcedo A. Programas de intervención y prevención en trastornos por abuso de sustancias en población infanto-juvenil. Una revision sistemática. Rev. Chil. Neuro-Psiquiatr. 2023;61(3):351-362. DOI: 10.4067/s0717-92272023000300351
- Astobiza A. Hacia un modelo situado de la adicción. Límite Arica. 2021;16:1-16. DOI: 10.4067/s0718-50652021000100216
Citación recomendada: Sandoval López, X., & Tejada, D. A. (2025). Factores que influyen en el consumo de tabaco, alcohol y sustancias psicoactivas mediante machine learning. Alerta, Revista científica Del Instituto Nacional De Salud, 8(3), 245–257. https://doi.org/10.5377/alerta.v8i3.20719