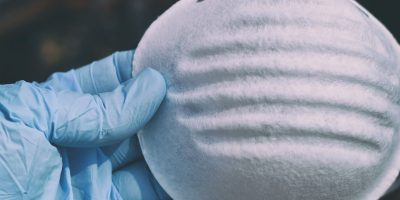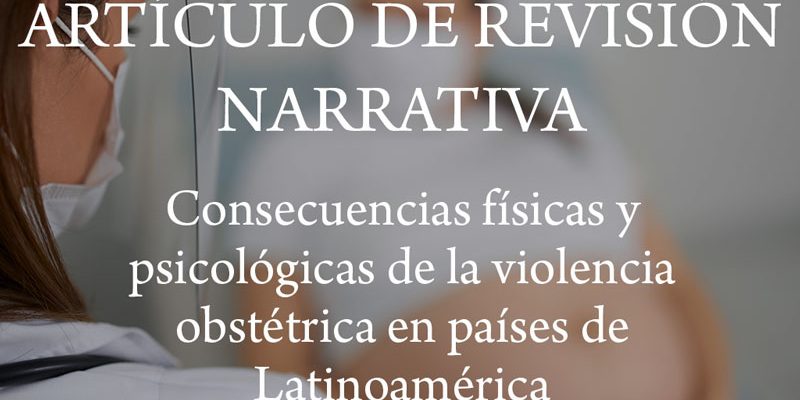
Resumen
El término violencia obstétrica tiene sus orígenes en Latinoamérica, se considera una expresión de violencia de género y de violencia institucional contra la mujer. Puede ser ejercida de dos maneras, física y psicológica, por lo que se pretende definir la violencia obstétrica, su origen, divisiones, relación con los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, así como identificar sus consecuencias físicas y psicológicas. Se realizó una búsqueda bibliográfica en Medigraphic, SciELO y Google Académico, fueron incluidas únicamente las publicaciones que se encontraron a texto completo, en español, inglés y portugués durante los años 2014 al 2022. La violencia obstétrica provoca que los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres sean quebrantados, lo que hace imprescindible que todos los involucrados en la atención en salud conozcan las repercusiones físicas y psicológicas relacionadas que contribuyen a la morbimortalidad de la madre y el recién nacido, tales como: desgarros vaginales, problemas en la lactancia materna, síndrome de estrés postraumático y depresión posparto.
Physical and psychological consequences of obstetric violence in Latin American countries
The term obstetric violence has its origins in Latin America, it is considered an expression of gender violence and institutional violence against women. It can be exercised in two ways, physical and psychological, therefore, the aim is to define obstetric violence, its origin, divisions, and relation with women’s sexual and reproductive rights, as well as to identify its physical and psychological consequences. A bibliographic search was conducted in Medigraphic, SciELO, and Google Scholar, including only publications that were found in full text, in Spanish, English, and Portuguese during the years 2014 to 2022. Obstetric violence causes the violation of women’s sexual and reproductive rights, which makes it essential for all those involved in health care to be aware of the related physical and psychological repercussions that contribute to maternal and newborn morbidity and mortality, such as vaginal tears, breastfeeding problems, post-traumatic stress syndrome, and postpartum depression.
Introducción
La violencia obstétrica (VO) es una expresión de violencia de género y violencia institucional contra la mujer, basada en la deshumanización del trato, medicalización y patologización durante el embarazo, parto y puerperio llevado a cabo por el personal de salud1,2.
En Latinoamérica y el Caribe se han utilizado los términos «cuidados deshumanizados» o «discriminación» para referirse a la VO. También se hacía referencia a «violencia institucional» y «violencia estructural» en los establecimientos de salud para reflejar el modelo hegemónico y la inequidad de género en el sistema sanitario.
En la Declaración de Ginebra de 2014 «Prevención y erradicación de la falta de respeto y el maltrato durante la atención del parto en centros de salud», no se había estandarizado una definición del trato irrespetuoso y ofensivo a las mujeres en el parto, pese a la frecuencia de estos3,4.
El término de VO surge en Latinoamérica, a partir de la publicación de leyes en países como Venezuela, Argentina y Ecuador que han permitido definirla. Al tratarse de una situación multifactorial, no solo toma en cuenta los procedimientos o las prácticas inadecuadas que conducen a la patologización del embarazo y del parto, sino también, a la actitud patriarcal que ejerce el personal de salud durante la atención a las embarazadas, que evidencia la dinámica desigual de poder y que, a su vez, se vinculan a la violencia de género en un contexto de ginecobstetricia con repercusiones tanto físicas como psicológicas sobre las mujeres gestantes3.
Las mujeres que sufren violencia obstétrica no la identifican fácilmente, debido a que esta se interpreta como normal2. En México existe un subregistro de la VO debido a la naturalización de la problemática por parte del personal médico y obstétrico e incluso por las mismas mujeres en el momento del parto, quienes, frecuentemente, no se percatan de los maltratos recibidos5. El desconocimiento de este tipo de violencia en la atención de rutina en los centros de salud, impide que el personal de salud pueda identificarlo y que las pacientes realicen acciones para defender sus derechos6.
Se realizó una búsqueda bibliográfica en Medigraphic, SciELO y en Google Académico, limitada a textos completos, publicados entre los años 2014 a 2022, en idioma español, inglés y portugués. Los descriptores que se utilizaron fueron: mujeres, violencia, violencia obstétrica, violencia de género, Latinoamérica, orígenes, derechos de la mujer, derechos reproductivos, consecuencias físicas y consecuencias psicológicas.
Esta revisión tiene como objetivo describir las principales consecuencias físicas y psicológicas de la violencia obstétrica, así como identificar las repercusiones en la sociedad, a nivel latinoamericano.
Discusión
Violencia obstétrica, origen y tipos
La VO no es un fenómeno reciente, y según Ramírez et al., surge a raíz de las diferencias de poder en las relaciones de género, que menoscaban las acciones y el valor de la mujer7. Según la Asociación Costarricense de Medicina Legal y Disciplinas Afines, las organizaciones proparto humanizado atribuyen la inequidad al modelo patriarcal y autoritario que predomina en la relación médico-paciente en el área ginecobstétrica8. Desde la antigüedad, las mujeres han recibido un trato desigual con relación a los hombres en todos los ámbitos de la vida.
Bajo la influencia de la filosofía griega y romana, se imponía la superioridad del hombre sobre la mujer en normas y leyes, e incluso eran consideradas como propiedad de los hombres. Desde entonces existe la desigualdad entre hombres y mujeres, privilegiando a aquellos sobre estas, ya que se trasladaron los prejuicios a través de la desigualdad jurídica9. En 1960 surgió un movimiento social feminista a favor de la defensa de un parto con respeto y de los derechos en los cuidados perinatales con el objetivo de exponer el término de la VO9.
En 1979, en la «Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer» se reconocieron las condiciones de desventaja de las mujeres y el derecho a acceder a los servicios de planificación familiar. En 1985 surgieron las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) a través de una conferencia interdisciplinaria sobre tecnología apropiada para el parto, enfocadas en la modificación de la estructura de los servicios de salud y de las actitudes del personal que brinda atención a las pacientes durante el parto10. En 2007, Venezuela fue el primer país a nivel mundial en incorporar el término «violencia obstétrica» en su marco legal, seguido por Argentina en 2009 y por México en 2014, con la aprobación de modificaciones en varias leyes que consideraron la VO como una práctica condenable11.
La VO hace referencia a prácticas, conductas y abusos violentos o percibidos como violentos por acción u omisión, realizadas por médicos, personal de enfermería, trabajadores sociales, entre otros profesionales del sistema de salud, hacia las mujeres, durante la atención del embarazo, parto o puerperio. Esta sucede en las diferentes áreas de atención, tanto en la atención pública como privada y tiene como consecuencias diversas afectaciones físicas, psicológicas, patrimoniales, económicas, sexuales o incluso puede conducir a la muerte12,13.
Para una mejor comprensión de sus consecuencias, la VO se ha dividido en dos grandes apartados, la física y la psicológica13.
Violencia obstétrica física
Se entiende por VO física toda acción o procedimiento no imprescindible en la atención, que no está clínicamente justificado o que se realiza sin consentimiento de la mujer gestante. Además, incluye la negligencia hacia las necesidades y el dolor de las embarazadas, la negación de tratamiento, los tactos vaginales en reiteradas ocasiones o realizados por más de un individuo, así como la ejecución de maniobras bruscas, entre ellas, la restricción de los movimientos y la obligación de mantenerse en la cama durante el parto14,15.
En ocasiones, se realizan procedimientos no requeridos como episiotomía y cesárea, sin tomar en cuenta que la episiotomía sólo debe realizarse en casos específicos, dado que se ha evidenciado que la herida resultante tarda más tiempo en cicatrizar en un parto natural que la herida por desgarro vaginal16; además, la cesárea, únicamente debe realizarse con el objetivo de reducir la morbimortalidad en los embarazos de riesgo17. Para determinar los criterios de su realización se recomienda la clasificación de diez grupos o de Robson, que permite la identificación, análisis y planeación de la intervención.
El alza de cesáreas injustificadas es preocupante porque conlleva una mayor morbimortalidad materna y aumenta el riesgo de complicaciones como placenta previa, acretismo placentario y hemorragia obstétrica18. Por ejemplo, Latinoamérica fue la región con mayor número de nacimientos por cesárea en 2018 con 44,3 %17.
Entre las intervenciones no recomendadas por la OMS, que se siguen realizando sin tomar en cuenta las indicaciones puntuales, se incluyen el uso de oxitocina para inducir el parto, enemas y la maniobra de Kristeller19.
La estimulación del trabajo de parto se ha realizado tradicionalmente con el uso de infusión de oxitocina intravenosa19. La administración de este medicamento requiere cautela, debido a sus efectos adversos importantes. Los errores que se relacionan con su uso son comunes y están relacionados con dosis altas, lo que puede causar una actividad uterina excesiva20. Asimismo, se utilizan enemas en el periodo de dilatación, siendo este un procedimiento incómodo, además de no haber evidencia sobre los efectos en las condiciones sanitarias del parto o sobre la disminución en los riesgos de infección tanto para la madre como para el recién nacido21.
La maniobra de Kristeller suele indicarse cuando existe sospecha de sufrimiento fetal, distocia o agotamiento materno, esta consiste en presionar con las manos en el fondo uterino para evitar la prolongación de la segunda etapa del trabajo de parto o recurrir al parto operatorio22.
Algunos procedimientos que son ejecutados sin consentimiento previo incluyen: la inducción del parto, la extracción o rotura de membranas, el parto asistido por vacío o con fórceps, o la extracción manual de la placenta23. Un estudio en México realizado por B. Muñoz sobre el expediente de quejas médicas de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico evidenció ciertos casos en los cuales las mujeres sufrieron VO física por parte del personal de salud. En dicho estudio se describió que, durante el parto, el personal de salud utilizó instrumentos obstétricos como fórceps para la extracción de la criatura, lo que generó hemorragias e incluso histerectomías provocadas por las maniobras efectuadas24.
Violencia psicológica
Por otro lado, la violencia psicológica es un tipo de agravio hacia la mujer, compuesta por diferentes comportamientos o actitudes sutiles de agresión, lo que la hace difícil de identificar y demostrar. Esta puede ligarse a la violencia física, ser un aviso de la misma o presentarse de manera independiente25.
Según Jojoa-Tobar et al., la VO psicológica posee dos subcategorías; «1) la violencia verbal y el impedimento de las gestantes para expresarse libremente; y 2) la omisión del derecho a la información y la autonomía en la toma de decisiones tanto de la gestante como de su familia en el proceso del parto»2. Las agresiones verbales, consisten en burlas, humillaciones, insultos, trato deshumanizado, menoscabo de sus necesidades, ignorar los temores o las inquietudes de la paciente26.
En un estudio realizado en Venezuela, Araujo-Cuauro reportó que, de 180 pacientes encuestadas, el 55 % respondió que había sufrido algún tipo de abuso antes, durante o después del parto por el personal de salud, y el 44,4 % percibió abuso o agresión verbal27.
La violencia verbal abarca también, una relación de desigualdad en el marco de la atención médica entre la paciente y el profesional de salud, llamada por Foucault «el poder/saber»28, esto podría entenderse como la falta de comunicación efectiva con las pacientes por considerarlas inferiores debido a que no tienen conocimientos en el área obstétrica2.
La VO psicológica por omisión se basa en la prohibición de un acompañante en el establecimiento de salud durante el curso del parto, no emitir un consentimiento informado a la paciente o no informar sobre la evolución del proceso de parto y del estado de salud en que se encuentra el recién nacido26. Este tipo de violencia incluye la falta de información o el rechazo injustificado a la opinión de las mujeres; acciones que pueden conducir a que una mujer se sienta en la obligación de aceptar procedimientos e intervenciones que responden al modelo hegemónico establecido en algunos servicios de salud, donde el personal médico es quien posee la autoridad y la mujer se ve privada del derecho de decidir sobre su cuerpo29,30.
Otro hecho se presenta cuando no se permite que la mujer sea acompañada durante el proceso de parto. Según Andrade et al., es importante la presencia de una persona de confianza para la paciente, ya que ayuda a disminuir el miedo de la paciente, brinda apoyo emocional como seguridad y confianza, y reduce el riesgo de complicaciones durante el parto31.
Violencia obstétrica y los derechos sexuales y reproductivos en Latinoamérica
La VO es una manifestación de la violencia de género que vulnera los derechos humanos (DD. HH.) de las mujeres, específicamente los derechos sexuales y reproductivos6. Es un fenómeno multifactorial en el que participa, además, la violencia institucional, dado que estos derechos se violan en el contexto del embarazo, parto y posparto en los centros de salud tanto públicos como privados32.
Según la Ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, en México, los DD. HH. de las mujeres son parte inalienable, fundamental e inseparable de los DD. HH. universales que forman parte de la Convención sobre todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) y otras herramientas internacionales que procuran garantizar un trato digno a las mujeres en todo momento, incluido el embarazo, parto y posparto33.
La OMS define la salud como «un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente como ausencia de afecciones o enfermedades»34. En este sentido, el derecho a la salud es el primero que se incumple con la práctica de la VO, por los efectos físicos y psicológicos que produce. Este mismo derecho abarca la salud reproductiva, añadiendo a la definición anterior «en todos los aspectos relacionados con el sistema reproductivo, sus funciones y procesos»35.
El derecho a la salud no se respeta si se ignora la autonomía de las personas36. Con la VO se vulnera el derecho a la integridad personal en sus esferas física, psicológica y moral; específicamente, la libertad y autonomía reproductiva, es decir, el derecho a tomar decisiones relacionadas con la procreación, como la cantidad de hijos, el intervalo de tiempo entre los embarazos, y las intervenciones a realizarse en el momento del parto7,35. Según Soto-Toussaint, algunas pacientes son obligadas a ponerse un dispositivo intrauterino para recibir el alta hospitalaria, otras escuchan comentarios burlescos o experimentan retrasos en la atención por exigir sus derechos durante el parto, con el riesgo de una muerte perinatal37.
El maltrato que reciben las mujeres gestantes también sucede cuando se cataloga a la madre como ignorante, debido a las actitudes de superioridad adoptadas por el personal médico38.
Otro de los derechos fundamentales vulnerados por la VO es el derecho a la vida, pues representa un potencial peligro de muerte para la madre, el hijo o ambos. Este derecho dicta que todos deben disfrutar su ciclo existencial sin interrupciones por agentes extrínsecos, siendo el Estado el que garantice la protección y el respeto de la vida de aquellos bajo su jurisdicción39.
Actualmente, en Latinoamérica existen países que incorporan la defensa de la mujer embarazada en sus leyes. Por ejemplo, en Venezuela se introdujo la VO dentro de la regulación de conductas sancionables desde el año 2007, en la Ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Posteriormente, en Argentina se publicó en el 2009 la Ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales, en la que se define el trato deshumanizado, en el contexto de la VO, como trato cruel o humillante por parte del personal de salud26.
En Ecuador, en el artículo cuatro de la Ley para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres publicada en 2018, se incluye el daño o sufrimiento ginecobstétrico dentro del concepto de la violencia de género. En el artículo diez de esta misma ley, se delimitan diferentes acciones consideradas como VO; por ejemplo, que se consideren los procesos de embarazo, parto y posparto como enfermedades. Asimismo, se enfatiza que dichas acciones tienen un impacto negativo sobre la salud sexual y reproductiva de las mujeres, como también se incluye en las leyes previamente mencionadas40.
El Salvador también cuenta con una base legal, desde el año 2021, que está principalmente dirigida al Sistema Nacional Integrado de Salud y tiene como objetivo garantizar el derecho a tener un parto respetado, cuidados cariñosos y sensibles con el RN41.
A pesar de que existen legislaciones con sus respectivas sanciones ante las diferentes formas que adopta la VO, en Latinoamérica continúan surgiendo reportes de transgresiones a los derechos en el contexto ginecobstétrico. Según la «Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares» realizada en México, en el periodo de octubre 2011 a octubre 2015 se atendieron 8,7 millones de partos, el 33,4 % de las mujeres atendidas sufrieron algún tipo de maltrato por el personal de salud42.
Consecuencias físicas y psicológicas de la violencia obstétrica en Latinoamérica
La VO puede provocar consecuencias tanto físicas como psicológicas. Hernández lo define como: «el producto de una experiencia que ha causado un quiebre o interrupción en la vida de una persona y su contexto inmediato, que incluye sus relaciones con la pareja, familiares o comunitarias. Pueden ser cambios, lesiones o huellas visibles o invisibles a nivel físico, emocional, psicológico o de salud». Los daños causados por la VO en las mujeres después del parto podrían percibirse a corto o largo plazo, con distintos grados de severidad, que en algunos casos pueden llegar a ser irreversibles29.
Consecuencias físicas
Lactancia materna
La evolución del parto es un determinante para la lactancia materna y los problemas presentados en esta pueden estar relacionados con las intervenciones realizadas a la paciente. Dentro de los más frecuentes están: el uso de antibióticos que podría alterar la microbiota y provocar obstrucción en el conducto mamario e incluso mastitis; el dolor provocado por la cesárea podría ser un inconveniente para la madre al momento de amamantar; un parto prematuro inducido puede ocasionar que el recién nacido no tenga la fuerza suficiente para succionar; de igual manera, es posible que algunas madres desarrollen el síndrome de estrés postraumático y se les dificulte o impida la lactancia43.
Episiotomía
La OMS considera la episiotomía como una práctica que se realiza de manera errada debido a las complicaciones que provoca. Se ha comprobado desde hace 30 años que dicho procedimiento no es beneficioso, porque no ayuda a la expulsión del niño ni evita desgarros vaginales en la mujer, sino que se relaciona con desgarros más severos44,45. El exdirector del Departamento de Salud Materno-Infantil de la OMS, Mardsen Wagner, expresó en el año 2000 «realizar demasiadas episiotomías ha sido correctamente etiquetado como una forma de mutilación genital en la mujer».
En un estudio realizado en Perú por Mendoza et al., se observó que las complicaciones más frecuentes en pacientes a quienes se les realizó una episiotomía fueron: hemorragias (47,1 %), dehiscencia y desgarro grado I, el cual involucra compromiso de la piel y/o mucosa vaginal (32,9 %), edema (31,8 %), desgarro grado II, que comprometía la piel, mucosa y músculos perineales superficiales sin afectación del esfínter externo (29,4 %), infección (18,8 %), hematoma (17,6 %) y dolor perineal (2,4 %)46.
Incontinencia
Puede presentarse en distintos grados y es causada por diversos motivos, entre ellos: pujos dirigidos, episiotomía o el uso de instrumentalización. En un 10 % de los casos es severa, y si no hay un adecuado tratamiento, aumenta el riesgo de complicaciones. Además, la incontinencia puede ser fecal, disminuyendo la calidad de vida43.
Cesáreas injustificadas
Sadler, en su estudio determinó que «los partos por cesárea se asocian con un aumento de dos veces en el riesgo severo de morbilidad materna comparada con partos vaginales». La cesárea está relacionada con complicaciones reproductivas, entre ellas: el aumento del riesgo de morbimortalidad del recién nacido, parto prematuro e incrementa el riesgo de hospitalizaciones en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal (UCIN).
Consecuencias psicológicas
Depresión posparto (DPP)
Su incidencia a nivel mundial es del 15 % y en países de desarrollo intermedio una de cada cinco mujeres padece de DPP46. Durante el puerperio se aumenta el riesgo de presentar trastornos del estado de ánimo debido a los cambios fisiológicos y niveles de estrés que se experimentan. Las mujeres con historial previo de DPP, poseen un riesgo de recurrencia en el siguiente parto. Una de las principales complicaciones de no tratarla o de diagnosticarla de manera tardía es el suicidio y filicidio, siendo el primero una razón significativa de mortalidad materna en el periodo perinatal47.
Haber experimentado VO en los servicios de salud, aumenta la probabilidad hasta seis veces de desarrollar DPP. Algunos factores de riesgo son: sentimientos de abandono durante el parto, un mal control del dolor y la frustración de la paciente por ser sometida a cesárea cuando no era requerida. En el estudio de 432 mujeres, de Souza et al., en Brasil, se encontró que la violencia física ejercida por el personal sanitario, es un componente crucial para la DPP, con una asociación estadísticamente significativa (p < 0,01 por prueba de Wald)47. Por otro lado, la OMS ha descrito que las mujeres que sufren de violencia obstétrica presentan un aumento del 16 % en el riesgo de presentar alteraciones de peso del recién nacido y más del 50 % tiene el riesgo de presentar un aborto y trastornos traumáticos relacionados al parto48.
Síndrome de estrés postraumático (SEPT)
Uno de los factores desencadenantes para el desarrollo de SEPT es el inadecuado manejo obstétrico y la percepción de cuidados inapropiados en el embarazo, parto o posparto49. Según Vergara Arango, las pacientes que tuvieron un proceso de parto traumático debido al elevado nivel de estrés, presentan concentraciones menores de oxitocina en su cuerpo y aumenta la secreción de adrenalina, lo que interfiere en los mecanismos innatos del vínculo madre e hijo y la lactancia. Al no concretar este vínculo, pueden desarrollarse conductas negativas de la madre hacia el recien nacido, como no saber cargarlo, amamantarlo e incluso rechazarlo49.
Ansiedad
Se caracteriza por pensamientos negativos, imprudencia y excitación por sentimientos constantes de preocupación. Las mujeres en el periodo del puerperio por efecto de los cambios hormonales, son más susceptibles a la presentación o agravamiento de trastornos de ansiedad. Silva et al., entrevistaron a 209 mujeres embarazadas, el 42,9 % presentaron ansiedad durante el tercer trimestre de la gestación, este periodo de tiempo se asocia a momentos de vulnerabilidad ya que la paciente se encuentra cercana a su fecha de parto, lo que propicia el desarrollo de trastornos emocionales50.
Las consecuencias identificadas en la investigación permiten evidenciar una clara problemática en los servicios ginecobstétricos parcialmente identificadas en algunos países latinoamericanos, mientras que, en otras regiones, han invertido años tratando de hacer visible el impacto de este fenómeno que afecta la maternidad y la vida de las mujeres.
Una limitante en este estudio es que no se logran evidenciar los esfuerzos por identificar y erradicar la VO en varios países de Latinoamérica debido a la falta de publicaciones.
Conclusiones
La VO es resultado de la violencia de género, en la que se violentan los derechos sexuales y reproductivos. La implementación de leyes en varios países de Latinoamérica, es un aporte para evitar o disminuir el número de casos de VO en los diferentes establecimientos de salud, sin embargo, a pesar de la existencia de dichas legislaciones, se siguen reportando violaciones a estos derechos. La VO ocasiona consecuencias tanto físicas como psicológicas, dentro de las que se encuentran, la dificultad para la lactancia materna, la incontinencia urinaria o fecal, los desgarros, las hemorragias, la DPP, la SEPT y ansiedad, que representan un alto riesgo de morbilidad y mortalidad para la madre y el recién nacido.
Agradecimiento
Un especial agradecimiento a la Dra. Patricia de Cativo, por su apoyo en la elaboración del artículo.
Financiamiento
Los autores declaran no tener fuentes de financiamiento.
- Lafaurie Villami MM, Rubio León DC, Perdomo Rubio A, Cañón Crespo AF. La violencia obstétrica en la literatura de las ciencias sociales en América Latina. 2019;18(36). Disponible en: https://revistas.javeriana.edu.co/files-artículos/RGPS/18-36%20(2019-I)/54559086009/
- Jojoa Tobar E, Cuchumbe Sánchez YD, Ledesma-Rengifo JB, Muñoz Mosquera MC, Paja Campo AM, Suarez Bravo JP. Violencia obstétrica: haciendo visible lo invisible. Rev Univ Ind Santander Salud. 2019;51(2):136-147. DOI: 10.18273/revsal.v51n2-2019006
- Goberna Tricas, Josefina. Nascere e mettere al mondo. Sguardi sociali e filosofico politici – 2020. 1ra edición. Lecce. Università del Salento; 2020. Capítulo 8, 67-74.
- Organización Mundial de la Salud. Prevención y erradicación de la falta de respeto y el maltrato durante la atención del parto en centros de salud. Declaración de la OMS. Ginebra. 2014. 4 p. Disponible en: https://apps.who.int/iris/rest/bitstreams/599813/retrieve
- Andión X, Beltrán AL, León FD de, Escudero M, García I, García M, et al. Omisión e indiferencia derechos reproductivos en méxico. 1ra edición. Ciudad de México, Grupo de Información en Reproducción Elegida, GIRE; 2013. Capítulo 4, Violencia Obstetrica. 119-143.
- Salgado F, Díaz M. Naturalización de la violencia obstétrica mediante el discurso médico y sus prácticas. Revista Venezolana de Estudios de la Mujer. 2017;22(49):153-176. Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/servlet/artículo?codigo=6786993
- Ramírez Saucedo MD, Hernández Mier C, Ceballos García GY. La violencia obstétrica en la vulneración de los derechos humanos de las mujeres. Revista CONAMED. 2021;26(3):149-155. DOI: 10.35366/101680
- Al Adib Mendiri M, Ibáñez Bernáldez M, Casado Blanco M, Santos Redondo P, Al Adib Mendiri M, Ibáñez Bernáldez M, et al. La violencia obstétrica: un fenómeno vinculado a la violación de los derechos elementales de la mujer. Medicina Legal de Costa Rica. 2017;34(1):104-111.
- Morales EJP. Violencia Obstétrica: una condensación histórica de violencias y violaciones a los derechos humanos. 2021;1(1):84-97.
- Appropriate technology for birth. The Lancet. 1985;326(8452):436-437. DOI: 10.1016/S0140-6736(85)92750-3
- Sánchez SB. La violencia obstétrica desde los aportes de la crítica feminista y la biopolítica. Dilemata. 2015;7(18):93-111. Disponible en: https://www.dilemata.net/revista/index.php/dilemata/article/view/374
- Assembly, Parliamentary. Obstetrical and gynaecological violence. Strasbourg Cedex. European Council. 3 de octubre de 2019. 2 p. Disponible en: http://www.europeanrights.eu/public/atti/Resolution_2306_(2019)_ENG.pdf
- Esperanza Tuñón P, Mena Farrera RA. Género y TIC. 1ra Ed. Chiapas. El Colegio de la Frontera Sur; 2018. 546 p.
- Ribeiro D de O, Gomes GC, de Oliveira AMN, Alvarez SQ, Gonçalves BG, Acosta DF. Obstetric violence in the perception of multiparous women. Rev. Gaúcha Enferm. 2020;41(1):e20190419. DOI: 10.1590/1983-1447.2020.20190419
- Vallana Sala, VV. “Es rico hacerlos, pero no tenerlos”: análisis de la violencia obstétrica durante la atención del parto en Colombia. Rev. Cienc. salud. 2019;17(especial):128-144. DOI: 10.12804/revistas.urosario.edu.co/revsalud/a.8125
- Berzaín Rodríguez MC, Camacho Terceros LA. Episiotomía: Procedimiento a elección y no de rutina. Revista Científica Ciencia Médica. 2014;17(2):53-57. Disponible en: http://www.scielo.org.bo/pdf/rccm/v17n2/v17n2_a11.pdf
- Hernández-Espinosa CJ. La epidemia de cesáreas como limitante del parto humanizado. Medicas UIS. 2019;32(1):9-12. DOI: 10.18273/revmed.v32n1-2019001
- Martínez Rodríguez DL. Utilidad y eficacia de la clasificación de Robson para disminuir la tasa de cesáreas. Ginecol Obstet Mex. 2018;86(10)627-633. DOI: 10.24245/gom.v86i10.1462
- World Health Organization. WHO recommendations for augmentation of labour. 1ra Ed. Ginebra. World Health Organization; 2014. 64 p.
- Hidalgo-Lopezosa P, Hidalgo-Maestre M, Rodríguez-Borrego MA. Labor stimulation with oxytocin: effects on obstetrical and neonatal outcomes. Rev Lat Am Enfermagem. 2016;24(1):e2744. DOI: 10.1590/1518-8345.0765.2744
- Vacaflor CH. Obstetric violence: a new framework for identifying challenges to maternal healthcare in Argentina. Reprod Health Matters. 2016;24(47):65-73. DOI: 10.1016/j.rhm.2016.05.001
- Youssef A, Salsi G, Cataneo I, Pacella G, Azzarone C, Paganotto MC, et al. Fundal pressure in second stage of labor (Kristeller maneuver) is associated with increased risk of levator ani muscle avulsion. Ultrasound Obstet Gynecol. 2019;53(1):95-100. DOI: 10.1002/uog.19085
- Zazzaron L. Obstetric Violence as Violence Against Women: A Focus on South America. Tesis de maestría. Venecia. Università Ca’ Foscari Venezia; 2018. 145 p.
- Quattrocchi P, Magnone N, Ramírez GA, Palomo LRB, Castro R, Diniz CSG, et al. Violencia obstétrica en América Latina: conceptualización, experiencias, medición y estrategia. 1ra Ed. Buenos Aires. EDUNLa Cooperativa; 2020. 231 p.
- Torres Cabrera JJ. Análisis del Artículo 157 del Código Orgánico Integral Penal en Relación a la Violencia Psicológica y su Derecho Comparado. Tesis de maestría. Samborondón. Universidad Espiritu Santo; 2018. 45 p.
- Díaz García LI, Fernández MY Situación legislativa de la Violencia obstétrica en América latina: el caso de Venezuela, Argentina, México y Chile. Revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. 2018;15:123-143. DOI: 10.4067/S0718-68512018005000301
- Araujo Cuauro JC. Obstetric violence: a hidden dehumanizing practice, exercised by medical care personnel: Is it a public health and human rights problem?. Rev Mex Med Forense. 2019;4(2):1-11. Disponible en: https://www.medigraphic.com/pdfs/forense/mmf-2019/mmfi192a.pdf
- Palazio Galo E. Michel Foucault y el saber poder. Revista Humanismo y Cambio Social. 2014;2(1):95-100. DOI: 10.5377/hcs.v0i3.4906
- Vargas MH. Pasar por la carnicería: relatos de mujeres costarricenses sobre violencia obstétrica. Wimb Lu. 2021;16(2):93-118. DOI: 10.15517/wl.v16i2.48101
- Quattrocchi P. Violencia obstétrica: Aportes desde América Latina. Revista Gênero & Direito. 2018;7(1):20-46. Disponible en: https://periodicos.ufpb.br/index.php/ged/article/view/38974
- Matos MG de, Magalhães AS, Féres Carneiro T. Violencia obstétrica y trauma en el parto: relatos de madres. Psicol. cienc. prof. 2021;41(1):e219616. DOI: 10.1590/1982-3703003219616
- Pineda Guerrero, C del C, Valdez Ureña AJ. Violencia obstétrica. Tesis de grado. Santo Domingo. Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña; 2020. 56 p.
- Ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. México. 6 de septiembre de 2022.
- Herrero Jaén S. Formalización del concepto de salud a través de la lógica: impacto del lenguaje formal en las ciencias de la salud. Ene. 2016;10(2). Disponible en: https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1988-348X2016000200006
- Ramos R, Luna K. Violencia obstétrica. Un enfoque de derechos humanos. Ciudad de México. GIRE. 2015. 104 p. Disponible en: https://docplayer.es/7414686-Violencia-obstetrica-un-enfoque-de-derechos-humanos.html
- Egan LAV, Gutierrez MA, Valdez Santiago R, Lezana Fernández MA. De qué hablamos cuando hablamos de violencia obstétrica? 2016;21(1):1-19. Disponible en: https://www.medigraphic.com/pdfs/conamed/con-2016/cons161b.pdf
- Soto-Toussaint LH. Violencia obstétrica. 2016;39(1):6. Disponible en: https://www.medigraphic.com/pdfs/rma/cma-2016/cmas161s.pdf
- Castañeda Aponte W, Vargas Daza Y. La Violencia Obstétrica, una mirada desde la experiencia de parto de mujeres rurales pertenecientes al programa de desarrollo infantil en medio familiar de Une Cundinamarca. Tesis de grado. Bogotá. Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca; 2018. 142 p.
- Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Recomendación General No. 31/2017 sobre la violencia obstétrica en el Sistema Nacional de Salud. Ciudad de México. CNDH México. 2017. 83 p.
- Ley para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Ecuador. 5 de febrero de 2018.
- Ley nacer con cariño para un parto respetado y un cuidado cariñoso y sensible para el recién nacido. El Salvador. 17 de agosto de 2021.
- Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2016. Ciudad de México. INEGI. 2017. 20 p. Disponible en: https://vicerrectoriaurc.unison.mx/wp-content/uploads/2018/08/endireh2017_08.pdf
- Pupiales ALM. Violencia obstétrica y cuidado de enfermería durante el proceso de parto en pacientes atendidas en el hospital San Luis de Otavalo – 2021. Ecuador: Universidad técnica del norte; 2021.
- Fernández Guillén F. ¿Qué es la violencia obstétrica? Algunos aspectos sociales, éticos y jurídicos. Dilemata. 2015;10(18):113-128. Disponible en: https://www.dilemata.net/revista/index.php/dilemata/article/view/375/380
- Camacaro M, Ramírez M, Lanza L, Herrera M. Conductas de rutina en la atención al parto constitutivas de violencia obstétrica. Utopía y Praxis Latinoamericana. 2015;20(68):113-120. Disponible en: https://www.redalyc.org/pdf/279/27937090009.pdf
- Mendoza Vilcahuaman J, De la Cruz KN, Muñoz De La Torre RJ. Complicaciones en nulíparas con episiotomía y sin episiotomía en el hospital Zacarias Correa Valdivia, Huancavelica. Llamkasun. 2021;2(1):21-28. Disponible en: https://llamkasun.unat.edu.pe/index.php/revista/article/view/28
- Souza KJ de, Rattner D, Gubert MB. Institutional violence and quality of service in obstetrics are associated with postpartum depression. Rev. Saúde Pública. 2017;51(0):159-162. DOI: 10.1590/s1518-8787.2017051006549
- Ucañay Dávila LE, Contreras Rivera RJ. Violencia obstétrica y síndrome de depresión post parto en centros maternos públicos. Ciencia Latina. 2022;6(6):6639-6653. DOI: 10.37811/cl_rcm.v6i6.3911
- Lemus Díaz LF, Cabrera Ramírez KMM. Percepción de mujeres acerca de la violencia obstétrica. Tesis de grado. Guatemala. Universidad de San Carlos de Guatemala; 2017. 89 p.
- Silva MM de J, Nogueira DA, Clapis MJ, Leite EPRC. Anxiety in pregnancy: prevalence and associated factors. Rev. esc. enferm. USP. 2017;51(0). DOI: 10.1590/S1980-220X2016048003253
Citación recomendada: Laínez Valiente NG, Martínez Guerra GA, Portillo Najarro DA, Alvarenga Menéndez AF, Vélis Flores AM. Consecuencias físicas y psicológicas de la violencia obstétrica en países de Latinoamérica. Alerta. 2023;6(1):70-77. DOI: 10.5377/alerta.v6i1.15231